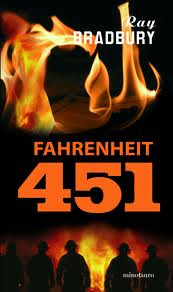lunes, 11 de marzo de 2013
El grupo de Bloomsbury: Fahrenheit 451 y el precio de la felicidad
En más de una ocasión, la gentucilla con la que me relaciono me ha preguntado el porqué de mi apellido, Montag. Me parece tan obvio que no sé por qué se lo preguntan. Veamos, mi padre se llama Rafael Montag, así de simple. Bueno, vale, en realidad mi padre es andaluz y tiene apellido de futbolista, lo cual no le resta glamour. Bueno, lo cierto es que tengo un apellido de lo más terrenal. Entonces... ¿Quién es Montag?
En 1953, Ray Bradbury, uno de mis novelistas preferidos, publicaba esta novela de corta extensión y enorme mensaje. Para los que no conozcan a Bradbury, autor de Crónicas Marcianas (leed estos relatos, por vuestra madre) y El país de octubre, entre otros, diré que su obra es una maravilla y que está inspirada en los más oscuros miedos de las personas. Y si creéis que la ciencia ficción es únicamente cosa de naves espaciales, robots e ingeniería genética, vais muy desencaminados. El tema principal en las obras de este género es siempre la humanidad, con sus miedos, sus penas, sus esperanzas, su maldad y su angustia. A partir de ahí, lo demás es simple atrezo.
Volvamos a la novela. ¿Qué explica? Pues explica la historia de Montag... ¡Vaya! En fin, resulta que Montag es bombero, pero no uno cualquiera. En el mundo que presenta Bradbury, los bomberos no apagan fuegos, sino que se dedican a quemar... libros. ¿La razón? El gobierno del país en cuestión cree que si la gente lee y adquiere conocimientos, dejará de ser feliz. Y no les falta razón. Para tener a la gente contenta, ha sido creada una sociedad hermética que atonta a las personas (uy, esto me suena mucho...). Veamos, la señora de Montag, una tal Mildred (más tonta que un ladrillo), pasa gran parte de su tiempo charlando con sus amigas. ¿Algo normal, no? El caso es... que nunca sale de su casa, o casi nunca. Habla con sus amigas por videoconferencia y ve sus imágenes en las paredes de su casa, a modo de pantalla. ¡Pero bueno! ¿No era esta una novela de 1953?
Resulta, sin embargo, que Montag es una persona curiosa. Un día conoce a Clarisse, una vecina a la que los vecinos tachan de estar chiflada porque le gusta pasear, oler las flores y hacerse preguntas. A Montag, sin embargo, le parece un encanto y de alguna manera le pica la curiosidad. Pero resulta que, además, durante un "incendio", el bueno de Montag decide apropiarse de un libro en lugar de quemarlo. Y ahí es donde, como diría la juventud, la lía parda. ¿Por qué? Bueno si quieres saberlo te sugiero que dejes de ver Gran Hermano y salgas a comprar el libro. ¿Me estás enviando a la mierda? ¡Oye! Pero, ¿Qué te has creído?
Ésta es una de mis novelas preferidas, no sólo porque Bradbury era un genio escribiendo (el pobre nos dejó el año pasado), sino porque, cuando terminas de leer este libro no puedes evitar pensar cuán cierto es que la ignorancia es la madre de la felicidad. Aún así, ¿Vale la pena ser feliz de este modo? Con esto no quiero decir que yo no vea estupideces en televisión, o que yo no lea la prensa deportiva o que yo no pierda el tiempo en facebook... Sin embargo, también veo cine, leo libros, salgo a bailar, viajo y quedo con mis amigos. Luego vuelvo a casa y pongo otra vez la tele.
La cura contra la ignorancia no está en los libros, está en la vida. No obstante, leer empuja a hacerse preguntas que muy a menudo se resuelven con la experiencia. No apartéis los libros de vuestra vida, bueno El Código Da Vinci sí podéis apartarlo (así, como quien no quiere la cosa...). Nunca se sabe cuándo a algún iluminado (o inquisidor) se le ocurrirá volver a quemarlos porque, como ya he dicho, esto no es ciencia ficción. Por cierto, ¿A qué temperatura arde el papel de los libros?
sábado, 2 de marzo de 2013
El grupo de Bloomsbury: Cincuenta sombras de Grey o cómo fustigarse a uno mismo
Con esta entrada quiero empezar una serie de crítica literaria en el blog (El grupo de Bloomsbury), en parte para animaros a leer, aunque también para animaros a no hacerlo, como en el caso de la novela que voy a destripar a continuación.
Estaba yo aburrida una tarde durante mis últimas vacaciones, apoltronada en el sofá de mi amiga Sonia, cuando ésta aparece por la puerta con un ladrillo en las manos. Perdón, con un libro. El libro en cuestión es un mamotreto de más de quinientas páginas y muestra una vanidosa pegatina en la portada, que lee lo siguiente: "Sí, esta es la trilogía de la que habla todo el mundo". En primer lugar, me asusta conocer que es una trilogía. No, no tiene nada que ver con la extensión de la novela, las he leído mucho más largas. El problema es que, si la primera parte de la susodicha trilogía es mala (que lo es) pero adictiva (que también lo es), tiene una la obligación moral de leer, no una mierda, sino tres. En segundo lugar, quiero dejar claro que he leído muchos best-sellers (la mayoría muy malos), así que trato de no juzgar las cosas sin conocerlas (lo que no implica que lo consiga siempre). Por otra parte, leer en la contraportada la biografía de la autora, una señora casada y con hijos que "...postergó sus sueños para dedicarse a su familia..." me produce escalofríos. Con todo, abro el libro cuando Sonia se marcha de vuelta al trabajo. No puede ser tan malo como parece... ¿O sí?
La protagonista de la novela es una tal Anastasia, una joven de veintiún años, recién licenciada en... ¡literatura! Pongo esto entre signos de admiración porque luego la muy desgraciada se atreve a decir que su novela preferida es Tess, la de los d'Uberville: una mujer pura fielmente presentada (Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented), dramón infumable donde los haya, escrito por Thomas Hardy. En fin, la pobre Anastasia, que ya de por sí es más bien sosa, es, además, virgen (luego descubrirá que es multiorgásmica y que se corre con un soplido). Al parecer llevaba toda la vida reservándose para acabar follando duro con un millonario prepotente, engreído e insustancial que disfruta del sado con mujeres a medio depilar.
El señor Christian Grey es, en mi humilde opinión, el personaje masculino más insorportable que jamás haya sido creado para una novela (superando a Heathcliff, de Cumbres borrascosas, escrito por Emily Brontë). La pobre Anastasia, que no deja de decirnos lo buenísimo que está, cae rendida a sus pies, literalmente. Es guapo, multimillonario y solidario (sí, ya sé que los dos últimos adjetivos son un tanto incompatibles). El pobre señor Grey tiene traumas de los que no desea hablar (algo relacionado con una madre yonki, puta y maltratadora... ¡Qué original!). Eso sí, con cuatro años fue adoptado por una familia bien (la cual, por cierto, no pudo proteger a su chiquitín de acabar desvirgado y fustigado por una dominatrix mucho mayor que él). Y yo me pregunto... ¿Le ha dado tiempo a este hombre a traumatizarse tanto en cuatro años?
Por si este ejemplar de macho fuese poco, resulta que tiene un helicóptero, un jet y una "habitación roja del dolor" en la que fustiga a sus sumisas en todo el clítoris ¡Zasca! Siempre he querido que un millonario gilipollas me pegase un latigazo en el clítoris, en realidad, es el sueño de toda mujer con dos dedos de frente. Aunque esto no es malo en comparación con la retahíla de órdenes que la pobre muchacha tiene que atender: "siéntate", "come", "no te muevas", "arrodíllate", "tómate un ibuprofeno"... Yo siempre lamento no dominar el arte de escribir buenos diálogos (soy demasiado prosaica), pero lo de la señora E. L. James roza la ilegalidad. Hacía muchos años que no leía una novela tan mal escrita y con unos personajes tan mal desarrollados. Literariamente, y digo esto desde el punto de vista de una simple filóloga y aprendiz de escritora que, eso sí, ha leído mucho, esta novela es un despropósito.
Sin embargo, resulta que este bodrio de proporciones homéricas... engancha. También enganchan Jersey Shore y reventarse los granos y ello no implica que ninguna de estas cosas sea buena. Toda esa prosa facilona y esos diálogos a medio terminar se digieren demasiado fácilmente. Por ilustrar esto, diré que, cuando Sonia volvió a casa, tres horas más tarde, habían caído más de doscientas páginas.
Una de las cosas que de más mala leche me ha puesto con respecto a este libro es el contrato que el señor Grey redacta para que Anastasia lo firme y sea suya. El contrato pasa de ser una condición imprescindible para tener sexo con ella (con normas de lo más ridículas) a convertirse en un montón de papeles que ambos protagonistas se pasan por el forro. Por cierto, cuatro veces inserta la autora el contrato en la novela, debió pensar que era corta y que así cobraría más.
Por último, si sois personas con una vida sexual más o menos sana y variada, encontraréis que algunas de las supuestas perversiones que esta novela relata son más bien leche con galletas. Tanto cuero, arneses, grilletes y demás para acabar follando, la mayoría de las veces, como el común de los mortales. Si vuestra vida sexual es, en cambio, anodina o inexistente, quizá lo disfrutéis. En mi caso, podéis ver cuantísimo me ha gustado. Pero, en fin, como la puñetera novela es la primera parte de una trilogía, me veo leyendo lo que queda. Ya os contaré, al fin y al cabo, "Estamos para complacer".
viernes, 1 de marzo de 2013
Naranjas de la China: Fin de año en Zhengzhou
Ya sé que esta entrada llega un poco tarde (dos meses tarde, para ser
exactos), pero digamos que estas últimas semanas he estado muy ocupada
(de vacaciones en España). Bien, permitidme que regrese, sin máquina del tiempo, a diciembre de 2012. Tras una visita fugaz pero intensa a Beijing, mis amigos Víctor y Mili, un matrimonio de canarios que trabajan en la universidad, me esperaban en Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, en el centro del país, para celebrar con ellos el fin de año.
Para desplazarme de Beijing a Zhengzhou, el 31 de diciembre tomé un tren de alta velocidad en la estación norte de la capital china, que, para que os hagáis una idea, es mucho mayor que muchos aeropuertos de tamaño medio. Los accesos a la estación son numerosos y están increíblemente custodiados por las fuerzas de seguridad chinas. Como en otros lugares del país, como el metro, por ejemplo, acceder a las estaciones de tren en China implica mostrar el billete unas cuantas veces antes de subir al vagón, permitir que escaneen tu equipaje y pasar bajo el arco detector de metales. Exactamente igual que en un aeropuerto convencional.
Desde la entrada principal hasta la puerta de embarque tardé unos veinte minutos caminando con mi pequeña maleta. Por suerte, los letreros estaban en inglés, además de en mandarín. Además, como soy una mujer previsora (bueno no lo soy, pero en esta ocasión lo fui), ya había comprado mi billete en Wuwei la semana anterior. Creedme, no queréis hacer cola en la taquilla de una estación en China.
El viaje en tren fue una maravilla. No sólo fue rapidísimo (la velocidad media durante el trayecto osciló los 400 kilómetros por hora), sino que además era muy cómodo y limpio. Cierto es que pagué por el billete más caro, en primera clase, que me costó alrededor de treinta euros al cambio. A mi lado se sentó una señora china de unos sesenta y tantos, a la que saludé como pude haciendo uso de mi horrible mandarín. La señora me sonrió y contestó en un inglés impecable. Conversamos durante un rato y me explicó que hablaba muy bien esa lengua porque su hija vivía en Perth (Australia) y la visitaba a menudo. Al cabo de un rato, me puse los auriculares y me dormí. Al despertar, mi improvisada compañera de viaje me había comprado una botella de agua y unas galletas. Adorable la hospitalidad de algunos chinos. Mi tren recorrió más de seiscientos kilómetros en una hora y media aproximadamente.
Al llegar a la estación este de Zhengzhou, llamé a Víctor, que se suponía debía esperarme. Me dijo que saliese por la salida este, que, casualmente, no existía aún, pues la estaban construyendo. Al comentárselo a Víctor, se extrañó y me dijo que saliese por otra parte y le diese alguna referencia para venir a buscarme. Salí por la entrada principal, donde se leía, en letras enormes, Zhengzhou East Railway Station (Estación este de Zhengzhou). Le dije a Víctor que había una explanada y que a lo lejos se veían edificios en construcción. La estación parecía muy nueva y en los alrededores no había gran cosa. Esperé. Seguí esperando. Allí no aparecía nadie y empezaba a hacerse de noche. La noche de fin de año y yo en medio de una explanada quién sabe dónde. Víctor llamó y me dijo que él se encontraba en la entrada principal de la estación y que no me veía. Yo no entendía nada. No lo veía ni a él ni a su amigo Marco, un mexicano afincado en Zhengzhou, que también había salido a buscarme. Finalmente, dimos con la clave. En Zhengzhou hay dos estaciones de tren. Aunque yo había dicho a Víctor que llegaría a la estación este, él no sabía de su existencia por ser una estación de construcción reciente. El malentendido me costó un par de horas pasando frío. Por si fuese poco, me encontraba bastante lejos de su casa, y bastante lejos, en China, significa, a tomar por culo.
Cogí un taxi para ir a casa de Víctor y Mili. Ésta fue la peor parte. Había un tráfico horroroso. Quizás penséis que esto es normal en China, y no os equivocáis. Sin embargo, de las siete ciudades de China que he visitado, Zhengzhou es la que tiene el tráfico más horroroso. Tardé otras dos horas en llegar, el taxi apenas se podía mover. Los taxis en China son baratos y aún así me costó un buen pellizco. Cuando llegué era casi la hora de cenar, así que no tuve tiempo ni de ducharme ni de cambiarme de ropa. Salí a cenar con lo puesto, sin lavarme el pelo y sin maquillar. Sobra decir que los demás iban bien arregladitos.
Fuimos a cenar con Marco y otros amigos, todos expatriados en China, a un restaurante en el centro. Cenamos "hot pot", una especie de cocido chino. En el centro de la mesa está incrustada la olla, en la que hierven las sopas. Los camareros traen carne, fideos (los fideos los estiran en el aire haciendo acrobacias), verduras y otros ingredientes para echarlos en la sopa. Es de las mejores cosas que he comido en China, y apetece mucho en días fríos como aquél. Sin embargo, lo mejor de la cena fue ser testigo del "amor" nacido entre Víctor y una joven camarera china. Lo pasamos muy bien, a pesar de estar tan lejos de casa en una noche tan especial y a pesar de no comer uvas. Como recuerdo, afané unos delantales que prestan en el restaurante para que no te manches la ropa. Después de cenar, fuimos a tomar unas copas y a bailar a uno de esos locales chinos de los que os he hablado en otras entradas de esta serie del blog. Sin ser la fiesta más fabulosa de mi existencia, la recuerdo con cariño y como una experiencia vital muy interesante.
El día de año nuevo, fui a comer con Víctor y Mili a un centro comercial (como me gustaría uno así en Wuwei...) y, como recuerdo, afané unas tazas. Pasé un par de días más en la ciudad, que, sin ofrecer demasiadas cosas interesantes, es un sitio bastante agradable (a pesar del tráfico). No creo haber cogido más autobuses interurbanos en la vida, eso sí.
En general, fueron unos días agradables y agradecí haber pasado la nochevieja con amigos, y hablando español. Víctor y Mili se portaron maravillosamente conmigo, me acogieron esos días en su pequeño piso, me llevaron de paseo por la ciudad y estuvieron muy pendientes de mí. Desde aquí se lo agradezco enormemente.
Para desplazarme de Beijing a Zhengzhou, el 31 de diciembre tomé un tren de alta velocidad en la estación norte de la capital china, que, para que os hagáis una idea, es mucho mayor que muchos aeropuertos de tamaño medio. Los accesos a la estación son numerosos y están increíblemente custodiados por las fuerzas de seguridad chinas. Como en otros lugares del país, como el metro, por ejemplo, acceder a las estaciones de tren en China implica mostrar el billete unas cuantas veces antes de subir al vagón, permitir que escaneen tu equipaje y pasar bajo el arco detector de metales. Exactamente igual que en un aeropuerto convencional.
Desde la entrada principal hasta la puerta de embarque tardé unos veinte minutos caminando con mi pequeña maleta. Por suerte, los letreros estaban en inglés, además de en mandarín. Además, como soy una mujer previsora (bueno no lo soy, pero en esta ocasión lo fui), ya había comprado mi billete en Wuwei la semana anterior. Creedme, no queréis hacer cola en la taquilla de una estación en China.
El viaje en tren fue una maravilla. No sólo fue rapidísimo (la velocidad media durante el trayecto osciló los 400 kilómetros por hora), sino que además era muy cómodo y limpio. Cierto es que pagué por el billete más caro, en primera clase, que me costó alrededor de treinta euros al cambio. A mi lado se sentó una señora china de unos sesenta y tantos, a la que saludé como pude haciendo uso de mi horrible mandarín. La señora me sonrió y contestó en un inglés impecable. Conversamos durante un rato y me explicó que hablaba muy bien esa lengua porque su hija vivía en Perth (Australia) y la visitaba a menudo. Al cabo de un rato, me puse los auriculares y me dormí. Al despertar, mi improvisada compañera de viaje me había comprado una botella de agua y unas galletas. Adorable la hospitalidad de algunos chinos. Mi tren recorrió más de seiscientos kilómetros en una hora y media aproximadamente.
Al llegar a la estación este de Zhengzhou, llamé a Víctor, que se suponía debía esperarme. Me dijo que saliese por la salida este, que, casualmente, no existía aún, pues la estaban construyendo. Al comentárselo a Víctor, se extrañó y me dijo que saliese por otra parte y le diese alguna referencia para venir a buscarme. Salí por la entrada principal, donde se leía, en letras enormes, Zhengzhou East Railway Station (Estación este de Zhengzhou). Le dije a Víctor que había una explanada y que a lo lejos se veían edificios en construcción. La estación parecía muy nueva y en los alrededores no había gran cosa. Esperé. Seguí esperando. Allí no aparecía nadie y empezaba a hacerse de noche. La noche de fin de año y yo en medio de una explanada quién sabe dónde. Víctor llamó y me dijo que él se encontraba en la entrada principal de la estación y que no me veía. Yo no entendía nada. No lo veía ni a él ni a su amigo Marco, un mexicano afincado en Zhengzhou, que también había salido a buscarme. Finalmente, dimos con la clave. En Zhengzhou hay dos estaciones de tren. Aunque yo había dicho a Víctor que llegaría a la estación este, él no sabía de su existencia por ser una estación de construcción reciente. El malentendido me costó un par de horas pasando frío. Por si fuese poco, me encontraba bastante lejos de su casa, y bastante lejos, en China, significa, a tomar por culo.
Cogí un taxi para ir a casa de Víctor y Mili. Ésta fue la peor parte. Había un tráfico horroroso. Quizás penséis que esto es normal en China, y no os equivocáis. Sin embargo, de las siete ciudades de China que he visitado, Zhengzhou es la que tiene el tráfico más horroroso. Tardé otras dos horas en llegar, el taxi apenas se podía mover. Los taxis en China son baratos y aún así me costó un buen pellizco. Cuando llegué era casi la hora de cenar, así que no tuve tiempo ni de ducharme ni de cambiarme de ropa. Salí a cenar con lo puesto, sin lavarme el pelo y sin maquillar. Sobra decir que los demás iban bien arregladitos.
Fuimos a cenar con Marco y otros amigos, todos expatriados en China, a un restaurante en el centro. Cenamos "hot pot", una especie de cocido chino. En el centro de la mesa está incrustada la olla, en la que hierven las sopas. Los camareros traen carne, fideos (los fideos los estiran en el aire haciendo acrobacias), verduras y otros ingredientes para echarlos en la sopa. Es de las mejores cosas que he comido en China, y apetece mucho en días fríos como aquél. Sin embargo, lo mejor de la cena fue ser testigo del "amor" nacido entre Víctor y una joven camarera china. Lo pasamos muy bien, a pesar de estar tan lejos de casa en una noche tan especial y a pesar de no comer uvas. Como recuerdo, afané unos delantales que prestan en el restaurante para que no te manches la ropa. Después de cenar, fuimos a tomar unas copas y a bailar a uno de esos locales chinos de los que os he hablado en otras entradas de esta serie del blog. Sin ser la fiesta más fabulosa de mi existencia, la recuerdo con cariño y como una experiencia vital muy interesante.
El día de año nuevo, fui a comer con Víctor y Mili a un centro comercial (como me gustaría uno así en Wuwei...) y, como recuerdo, afané unas tazas. Pasé un par de días más en la ciudad, que, sin ofrecer demasiadas cosas interesantes, es un sitio bastante agradable (a pesar del tráfico). No creo haber cogido más autobuses interurbanos en la vida, eso sí.
En general, fueron unos días agradables y agradecí haber pasado la nochevieja con amigos, y hablando español. Víctor y Mili se portaron maravillosamente conmigo, me acogieron esos días en su pequeño piso, me llevaron de paseo por la ciudad y estuvieron muy pendientes de mí. Desde aquí se lo agradezco enormemente.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)