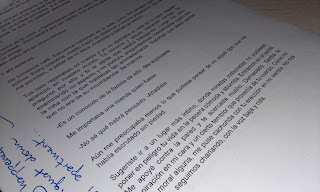domingo, 29 de diciembre de 2013
Niñas Raras. Capítulo siete: Cosas que pasan
Me planté en la puerta de su casa. A veces, cuando tenemos miedo, acudimos a personas a las que normalmente no recurriríamos. Hacemos cosas que de otro modo no nos habríamos planteado. Yo estaba aterrorizada. Y sola. Muy sola desde que él se marchó a Roma después de hacerme creer que podría recuperarle.
Y así, sin saber muy bien por qué, acabé frente a mi madre después de dos años sin hablar con ella. Había estado escuchando muchas cosas acerca de su mala vida. La mayoría eran verdad. Que mi madre bebía como un cosaco no era ningún secreto. Que fumaba como un carretero, tampoco. Que ya no se respetaba a sí misma era obvio. Dejó de hacerlo el día en que nos abandonó a papá y a mí. El día en que decidió que su autocompasión y su victimismo era más importante que nuestra felicidad.
No es que fuese mala persona, mi madre. Pero tampoco era buena. Si yo la quería o no supongo que explica por qué me hallaba bajo el dintel de aquella puerta de madera oscura, balbuceando una palabra que hacía tiempo había borrado de mi lenguaje, con las manos en los bolsillos del abrigo rojo y el orgullo extinto.
-Mamá.
Lo dije sin mirar su cara redonda y ajada por los años y el vino, sin atreverme a ver su expresión de sorpresa, sin dejar que el cuerpo me traicionase en algún intento de abrazo, de lágrima o de sonrisa. No sé cuánto tiempo pasó, quizás fuesen tan sólo unos segundos, pero se antojaron largos minutos de incomodidad mutua entre el rellano frío y el vacío de dos almas demasiado semejantes.
La gente del barrio la conoce como la niña María. Dicen de ella que es débil, que sucumbe fácilmente a todas las tentaciones que la vida le coloca en el camino. La gente la mira con desprecio cuando se emborracha en plena mañana y sale tambaleándose del bar, camino a quién sabe dónde. La señalan con el dedo. "Ésa, ésa es la que abandonó a su propia hija". Qué sabrán ellos, pienso yo. Si alguien puede juzgarla soy yo, pero no he venido a eso. Tampoco he venido a fumar la pipa de la paz. Yo ya no tengo cuentas pendientes con mi madre. Qué más da lo que hizo, lo que dijo... Qué importa en qué se ha convertido. No tengo ganas de resolver lo irresoluble.
La niña María me invita a pasar con un gesto. Entro lentamente, con las manos aún en los bolsillos. Huele a vino y a nicotina y lleva puesto el abrigo dentro de casa. El piso está sucio y hace frío. Supongo que por eso va con el abrigo, aunque puede que haya alguna razón menos lógica que tampoco me interesa saber. Hay ceniceros por todos lados. Siempre ha fumado un montón. Cuando era pequeña, recuerdo que me cogía en brazos sin sacarse el pitillo de la boca y me llegaba todo ese humo maloliente que yo trataba de apartar de mi cara. Siempre asocio el olor del tabaco con mi madre.
Mi madre, extraña manera de llamarla. Se sienta en el sofá sin ninguna elegancia en sus movimientos y me invita a acompañarla dando una palmada al cojín con la mano ancha. Con las piernas medio separadas y los codos apoyados en las rodillas, se enciende un cigarrillo y espera que yo diga algo. No sé si ha sido buena idea venir aquí, pero intuyo que no tardaré en comprobarlo.
-Mamá, ¿cómo estás? -Digo, sin mucho interés, para romper el hielo.
Es obvio que no está bien. Vive sola en un piso que seguramente ha conocido tiempos mejores y está ebria a horas en las que la gente solamente bebe café.
-Bien. Como siempre. -Dice sin mirarme y sin dejar de dar caladas al cigarrillo.
Qué va a decir. Un día se la comerá su propio orgullo.
-¿Estás bien en este piso? -Pregunto mirando a mi alrededor con un gesto de hastío.
-Sí. Estoy bien. -Hace una pausa y se excusa. -Este piso, bueno, no es que esté mal, es que no limpio mucho. Si me hubieses avisado de que ibas a venir...
-No tengo tu teléfono. -Suelto sarcásticamente.
-Bueno, no tengo teléfono. Tenía, pero me lo han cortado. Pero, bueno, no sé, es igual, supongo. Tampoco me llamaba nadie.
Le da una calada tan grande al pitillo que prácticamente lo consume entero. Echa el humo por la nariz y mira al suelo. También yo miro al suelo sucio, y cuento inconscientemente las manchitas de las baldosas. Esto no está saliendo como yo esperaba.
-Vale. Mira, no he venido aquí a hablar del piso.
-Ya. No sé que quieres, pero si es dinero, ya te he dicho que me han cortado el teléfono, así que...
Levanto la mirada en un gesto dolido, con las cejas arrugadas y el labio superior ligeramente levantado.
-¿Cuándo te he pedido yo dinero? -Espeto, indignada. -No me hagas hablar de quién pide dinero a quién... -Digo mientras gesticulo con las manos y la miro con rechazo.
La niña María apaga la colilla y me mira fijamente.
-Bueno, a ver... ¿a qué has venido? Tengo cosas que hacer, aunque no lo parezca...
-¿Sabes qué? Da igual. -Digo, molesta. -Ya me las apañaré solita. No creo que sea difícil hacerlo mejor que tú, después de todo.
Me levanto del sofá de un brinco, furiosa. Mi madre me mira con los ojos vidriosos, pero no dice nada porque sabe que es verdad. Sabe que ha hecho las cosas mal. Otro asunto es si se arrepiente o no. Supongo que sí, pero su orgullo le impide aceptar sus errores para poder empezar de nuevo. La vanidad le ha traído aquí, al último rincón de su indignidad.
Ella, que tenía un futuro tan prometedor en el mundo del espectáculo. Ella que cantaba en los bares más selectos de Madrid y embelesaba a los hombres con sus escandalosas curvas y su voz sensual. Ella que enamoró a tantos y terminó casándose con uno al que no amaba, con uno que pagaba las facturas mientras a ella se le consumía el alma. Mi madre, que se quedó embarazada sin desearlo, que trajo al mundo una niña sin estar preparada para asumir su responsabilidad. Mi madre, que siempre nos culpó a mi padre y a mí de su infelicidad, y que se largó una noche a hurtadillas, como una maldita cobarde.
No puedo con esto. Me supera. Creí que podría y me equivoqué. La dejo ahí sentada, sobre su gordo culo egoísta, y salgo dando un portazo. ¿Por qué tiene que ser así? Es imposible hablar con ella. Jodida perdedora que sólo mira por sí misma. Estoy tan cabreada que no pienso en usar el ascensor. Bajo las escaleras del edificio pisando cada escalón con fuerza, rebañando la barandilla con la palma de la mano helada. Quién me mandaría venir aquí. La conozco bien y ya me he llevado bastantes bofetones de realidad con ella.
Se me están nublando los ojos. ¿Por qué quiero llorar? No dejo nada ahí arriba. No la quiero. Y ella no me quiere a mí, no me ha querido nunca. Vale, rectifico. Sí tengo cuentas pendientes con mi madre, pero ella no quiere ni verme. Prefiere regocijarse en su propio charco de desconsuelo y ser una mártir. Me hace sentir mala persona, joder. No la abandoné yo a ella. Alcanzo el principal con tanta mala leche que se me atoran los pensamientos. Se mezcla la rabia con una tristeza que me embarga de pies a cabeza. Suelto la barandilla y me seco la mejilla ardiente con el dorso de la mano. Un escalón me traiciona. No. No puede pasarme esto ahora.
Ruedo hasta el portal como un saco de sentimientos rotos. Me duelen las costillas, pero me duele más el alma. No puedo mover la pierna izquierda. Todo se oscurece. No sé cuánto rato pasa. Entreabro los ojos y veo una cara borrosa. Trato de enfocar y no lo consigo. Oigo fuera una sirena. Alguien me pasa un brazo por detrás de la cabeza y me pregunta si estoy bien y yo sólo acierto a contestar:
-Mi niño...
jueves, 19 de diciembre de 2013
Los patriotas sin bandera
En el año 2001 fui por primera vez a Grecia. Sólo tres días antes de que saliese mi vuelo con destino a Atenas, las Torres Gemelas se estrellaban contra el asfalto de Nueva York. Olympic Airways me llamó para saber si quería cancelar mi vuelo dada la histeria general y el pánico global que había sembrado el ataque. Llevaba un año planeando el viaje y decidí que, si tenía que pasarme algo malo, prefería estar disfrutando de mis vacaciones en lugar de estar encerrada en mi casa.
¿Por qué tanto empeño en ir a Grecia? Yo estudié griego antiguo durante algún tiempo, traduje como pude textos de Jenofonte, de Eurípides, de Aristófanes... aprendí a amar la cultura helena, su mitología, su historia. No son unos cualquiera, los griegos, por mucho que los alemanes lo intenten. Pioneros en las artes y en las ciencias, nunca osaban separarlas. Las matemáticas o la astronomía no son nada sin la filosofía.
Debemos a los griegos el concepto, tan pervertido ya, de democracia. Hablamos griego a diario. Hasta este punto, ya has leído unas cuantas palabras en griego (pánico, histeria, filosofía, astronomía, matemáticas, helena...). Además, Grecia es un país mediterráneo, como el nuestro, repleto de pueblos de pescadores en los que se come de maravilla y donde la gente es hospitalaria y apacible.
Recuerdo lo emocionante que fue la primera vez que subí al Partenón, después de haber visto tantas fotos en clase de historia del arte, de haber leído tanto sobre su historia... Y recuerdo pasear por el Plaka, el barrio antiguo que lo rodea. Y sentarme junto al templo de Hefesto, viendo el ágora y pensando que por allí mismo han pasado grandes filósofos y artistas...
Después, he vuelto a Grecia dos veces más. Parece mentira que en un país tan pequeño haya tanto que ver. Miles de islas preciosas, por ejemplo. Entre las cosas que guardo en la memoria, noches de estrellas y cantos de cigarra en la isla de Ulises, Ítaca. Pero no solamente hay playas, en Grecia. Delfos, Epidauro, Micenas, Olimpia, Corinto, Esparta, Argos, Nauplia... Cada pequeño lugar esconde una historia milenaria, a veces mítica, a veces real.
¿Y a qué viene todo esto? Veréis, es que leo y leo como Grecia se va a la mierda. Veo como el barrio de Metaxourgeio por el que una vez paseé alegremente, es la arena donde los ciudadanos luchan contra el sistema como pueden. Veo como la Plaza Syndagma se llena de botes de humo y pelotas de goma. Veo como mi amigo Giorgos cierra su maravillosa posada en Nauplia, en la que me alojé cada vez que visité su hermoso país, porque le ahoga la crisis y los turistas no quieren ir a una Grecia hambrienta, a una Grecia en paro, a una Grecia sin esperanzas. Y me da pena. Mucha.
Y pienso... yo no soy griega. ¿Qué más me da? Pues me da. Porque España es otra Grecia sin rumbo y porque, como ya sabéis, no soy amante de las banderas, ni de los himnos ni de las fronteras. Pero amo la tierra y la cultura. Que no veáis una bandera de España ni una senyera colgada en mi balcón no significa que no eche de menos la Cala d'Aiguafreda, o la Puerta del Sol, o la Plaça del Diamant, o el Albaicín. No implica que no disfrute de una paella y de los churros con chocolate. Quizás me equivoque, pero creo que eso es justamente ser patriota. ¡Vaya, otra palabra griega!
1. Patriotismo: sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y afectos.
2. Chovinismo: creencia narcisista, próxima a la paranoia y la mitomanía, de que lo propio del país o región al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto.
miércoles, 18 de diciembre de 2013
La Navidad de Mr. Scrooge
Por segunda vez, voy a perderme las fiestas navideñas. Y sí, las voy a echar de menos. Jamás pensé que diría esto, teniendo en cuenta que yo era de las que, al llegar el quince de diciembre, deseaba con todas mis fuerzas que fuese quince de enero.
Cuando empecé a estudiar en la universidad, trabajaba en una compañía aérea, así que me perdía las fiestas porque me tocaba trabajar el día de Navidad, el de Año Nuevo... Un tiempo después trabajé en una tienda, bueno, trabajé en varias tiendas. Y ahí fue cuando empecé a odiar de verdad la Navidad, que entonces suponía jornadas interminables, poco tiempo libre para celebrar nada y, lo peor de todo, la campaña de rebajas que empezaba justo después de las fiestas. Luego empecé a dar clases y, por fin, volví a tener vacaciones de Navidad, como cuando era pequeña. Por desgracia, nunca fui funcionaria, y trabajé la mayor parte del tiempo en la escuela privada, con lo que tener diez días libres suponía cobrar diez días menos a fin de mes.
Ahora vivo en un país en el que Navidad es como un ficus, nadie le hace ni puto caso. No es su fiesta, no son cristianos ni lo han sido nunca. Tienen sus propias fiestas en épocas del año extrañas, cosas del calendario lunar... El caso es que, por una razón u otra, las Navidades me esquivan todos los años. Tengo una relación de amor-odio con el cumpleaños de Jesús.
Este año en el que el mundo no se ha terminado, aunque la civilización parece que está en el camino, habrá muchos que deseen, como yo, que sea quince de enero, o mejor aún, de junio. Habrá muchos que no podrán comprar tantas tabletas de turrón como para que duren hasta mayo. Habrá muchos que no puedan regalar a sus hijos lo que indica explícitamente la carta a los Reyes Magos. Habrá muchos que no tendrán ganas de cantar lo de los peces borrachos -¿o sedientos?-, ni de tocar la zambomba, ni de hacer cagar al tió, porque, hay muchos que ni siquiera saben dónde pasarán la Navidad, ni en qué circunstancias.
Yo sé dónde la pasaré. Estaré en mi pequeño piso de mi pequeña ciudad china, viendo "Qué bello es vivir" mientras me tomo un Rioja a la salud de los míos que, por suerte, aún tienen para comer turrón, aunque sea de marca blanca. Ojalá estuviese con ellos, sin importar lo que haya en la mesa, sin importar si ese jodido gordo de la barba se pasa por el barrio o no, sin importar más que el hecho de estar juntos, que, al fin y al cabo, de eso va la Navidad, por mucho que nos quieran vender la moto los de Freixenet.
Estas son las Navidades de la crisis, un tanto amargas, un tanto frías. Son las Navidades de Mr. Scrooge. Hasta la Navidad nos la han recortado. Sí, joder, esos señores que nos "representan", malas copias de un Grinch realmente malvado.
Al señor Scrooge no le gustaba la Navidad. Le parecía una época hipócrita en la que la gente malgastaba su dinero y su tiempo. No tenía a nadie que le amara. Luego llegaron sus fantasmas y terminaron por convencerle de que la Navidad no tiene por qué ser así, que si nadie le amaba, podía amar él a los demás. Si yo puedo celebrar mi navidad en China, sin mi familia, sin turrón de Suchard ni mi tradicional borrachera de cava, es que no está todo perdido.
Desde China, felices fiestas a todos, a mi familia, a mis amigos, a mis amantes y a los benditos fantasmas del señor Scrooge.
martes, 10 de diciembre de 2013
Algo viejo, algo azul
Llevo puesto un vestido de trescientos euros y me pesa la cabeza. La peluquera se ha pasado dos horas levantando una especie de moño imposible con mis pelos lacios. Con paciencia, muchas horquillas y dos aerosoles de laca extra fuerte, el nido de cigüeña que llevo sobre mi cabeza debería aguantar hasta la semana que viene, aunque yo sé que se desmontará en cuanto suene la primera sevillana y mi tío me saque a bailarla.
En el minúsculo bolso he metido unos parches para las ampollas que a buen seguro me harán estos malditos tacones. También llevo el delineador de ojos y el móvil. Con lo que me gustan a mí los bolsos grandes donde llevar montones de cosas inútiles entre las que nunca encuentro lo que busco...
Delante de mí, pasean los camareros con bandejas de cosas suculentas que no debería probar a no ser que quiera que la cremallera del vestido reviente ante la atónita mirada de familiares y completos desconocidos. No siempre son dos categorías distintas. Estiro el brazo para coger una de esas salchichas pequeñitas rodeadas de bacon. Están muy vistas, sí, pero siguen siendo un clásico en las bodas. Sujeto con la otra mano una copa de vino blanco espumoso muy frío. Me resisto a tomar asiento, este vestido es demasiado estrecho, tengo las tetas tan levantadas que no me veo los pies. Me apoyo en una escultura junto a la escalinata, intentando pasar tan desapercibida como sea posible, a pesar de mi peinado y de mi escote.
La gente come y habla sin descanso. A la tía Raquel la han sentado en una sillita porque está mareada, dice. Lo que lleva es la cogorza de su vida. Yo también suelo marearme mucho los viernes y sábados por la noche, no te fastidia. Mientras mi madre la abanica con un menú, la tía Raquel maldice el calor. Ya se sabe que en abril, Galicia es como el mismo Sáhara.
Voy a tomarme otra copa de vino. ¿Y el camarero? Lo encuentro flirteando con Eva. ¿O es al revés? Qué más da, en cualquier caso, el tipo no está a lo que tiene que estar. No quiero separarme de la escalinata, porque sé lo que pasará en cuanto me acerque al bufé. ¿Todavía se dice eso de "¡Jefe!"? No, creo que no. Bueno, mi padre lo dice, pero claro, si vamos a tomar a mi padre como modelo lingüístico evolutivo acabaremos por aceptar que "Pregúntale a tu madre" es lo último en neologismos.
Opto, pues, por una especie de chasquido que, en un principio, me queda un poco suave, por lo que debo repetir el ruidito varias veces para conseguir que el camarero aparte la vista del canalillo de Eva y me mire, con gesto de fastidio. Le señalo mi copa vacía para que me traiga otra. Como tarda una centuria, me como medio plato de jamón ibérico, llevando cada fina loncha a la boca a golpe de lengua. Mi copa ya está aquí. Doy gracias a San Albariño por poder seguir emborrachándome y sigo con el jamón.
Desde detrás, alguien me toca el hombro en una serie de insistentes golpecitos que me sacan de quicio. Me doy la vuelta con la boca llena de jamón. Mi madre me dice que ya toca ir a hacerse la foto con los novios. Uy, sí, qué momento. Me trago la bola de carne que se ha hecho en mi boca y noto como baja por mi garganta con cierta dificultad. No creo que el jamón ibérico deba degustarse así. Vacío la copa de un trago para ayudar a bajar ese bolo alimenticio que me atora el esófago mientras mi madre me arrastra del brazo a través de la gente.
Siempre supe que mi prima se casaría vestida como una tarta de nata. Yo la veía enfundada en una nube de tul decorado con lazos, rosas y brocados. La veía como una especie de piñata gigantesca de color blanco. Así era en mi memoria y así era en la realidad. Me gusta imaginar que debajo de esa yurta vivía una familia de mongoles al completo. El novio se agarra al brazo de mi prima, que es como un tronco, sin saber que ahora es parte de esta familia que se aviene sólo a ratos. La abuela Sofía se sujeta a éste, mientras que el abuelo Miguel hace lo que puede para que se le vea detrás de tanto volante. El fotógrafo saca varias por si las moscas. Hace lo que puede con el material del que dispone, y no hablo de la cámara.
Es mi turno. Me acerco a ellos mientras me subo el vestido para tapar un poco el mostrador. Luego me lo bajo un poco para tapar las piernas. Odio las bodas en primavera, nunca estoy bronceada. Mi prima da un leve empujón al novio para que me haga sitio entre ellos dos. Luego, me aprisionan por ambos lados. Tengo miedo de que debajo de las faldas de mi prima salga Samara Morgan. Vamos, chaval, saca ya la foto. Un par de clicks y soy libre de nuevo. ¿Y mi copa de vino?
Alguien ha dejado una botella abierta sobre una de las mesas del bufé. Es mi oportunidad. Si no la rescato, se le escapará el gas. Es un acto de solidaridad, no de alcoholismo. Camino con cierta rectitud hasta ella, pero me cortan el paso. La tía Mónica quiere saber por qué he venido "otra vez" sin pareja, quiere saber por qué estoy soltera "aún", quiere saber por qué no me he casado "todavía". Oh, joder. ¿Y a ti qué coño te importa? No le digo eso, claro. Sería peor el remedio que la enfermedad. Le digo que soy lesbiana y sonrío. Sigo caminando hasta el vino mientras mi tía me mira con una expresión que destila intolerancia sin edulcorantes. Por el rabillo del ojo veo como arruga el labio superior. Quizás por eso no me ha preguntado por qué he venido sin mi novia. O quizás no. Cojo la botella y una copa limpia.
Mierda, la prima Eva me ha robado mi lugar junto a la escalinata. No tenía bastante con distraer a mi copero. Busco un lugar seguro donde entrar en coma etílico. ¡Bingo! Árbol libre a las tres. Voy para allá. Desde mi árbol brindo por los novios, brindo por las bodas, brindo por las salchichitas con bacon. Brindo hasta que se acaba el vino y me siento tan mareada como la tía Raquel. Es el calor, el calor tropical del norte de España. Ahora sí, ya estoy suficientemente ebria como para bailar contigo un agarrao, como para seguir bebiendo, como para soportar a mi tía Mónica, que dice que se me pasa el arroz. Yo no cocino, tía Mónica. Yo soy la borracha de las bodas, la que siempre va sola, la que nunca se viste de tarta de nata. ¡Que vivan los novios!
viernes, 6 de diciembre de 2013
Niñas Raras. Capítulo seis: La niña fría
Mi pelo es largo y rubio. A veces me gustaría que fuese incluso más largo, como el de la princesa Rapunzel, la de los cuentos. Así podría ser rescatada de mi palacio de hielo por alguna clase de príncipe que no se quedara en tibio. A menudo me veo como un alma encerrada. No hay barrotes ni cadenas, pero veo el mundo desde mi refugio. Por fuera, ojos color chocolate y piernas fuertes. Por dentro, un témpano frágil a punto de derretirse al mínimo aliento.
A mi lado duerme el niño compañero. Él es mi paraguas en los días de tormenta. Él es todo el calor que me falta. Un abrazo suyo es suficiente para templar mi ventisca. No obstante, veo su mirada amable y pienso en toda aventura que nos falta. Imagino que así es como terminan por ser siempre las cosas. La pasión es una presa que revienta, pero en algún punto el agua termina por encauzarse. No digo que no sea feliz con los pies en el arroyo, pero a veces ansío un salto.
El niño compañero me conoce bien. Sabe que me hago pequeña a veces. Sabe que, en ocasiones, soy un carámbano transparente, incrustado en mi propia frialdad. En casa, siendo una niña, la pequeña de la familia, me enseñaron a ser fuerte como la piedra, y resistente. Me criaron para ser una superviviente y se les olvidó enseñarme a llorar. Permanecía en la sombra, aislada del amor que toda familia debe ser capaz de darte. Como un niño que se cae y se despelleja las rodillas jugando en el parque, también yo sufría mis propias caídas. Entonces me levantaba. Eso sí me lo enseñaron.
Mi padre falleció hace unos meses. No sabría describir bien ese golpe. Puede que él fuese la única persona capaz de amar y comprender del todo mi transida alma. En mis brazos, él se terminaba. Detrás de mí, mi hermana veía su figura tan claramente como me veía a mí. Con la voz seca, me dijo:
-Estoy viendo a papá, Sara.
-No digas eso. Me pones nerviosa.
-Yo solamente lo digo.
-Siempre estás con lo mismo, no tiene gracia y lo sabes.
-Yo solamente lo digo. -Repitió, marcando cada palabra en su gesto irritado.
Mi hermana. Ojalá pudiese llamarla de otro modo. Yo pensaba que las hermanas eran amigas con las que crecías. Que tener una hermana mayor significaba que ella te cepillaría el pelo mientras le contabas tus miedos y le hacías preguntas sobre los chicos. La mía no es así. Es un alma ilegible. La niña sin emociones. No acostumbro a hablar de ella. No voy a hacerlo ahora. No sabría.
En mi casa, siempre me han visto débil, frágil. Me han inculcado la dureza en el carácter, pero han obviado mis sentimientos, que no se pueden barrer bajo la alfombra. De todos modos, han hecho un buen trabajo, o eso creo. Fuera de casa, la gente me ve fría, pero tan de hielo soy que a veces me derrito. Me maquillo los ojos de color gris humo y me creo a salvo, tras mi coraza gélida, de las heridas que pueda causarme la vida.
Hoy me he despertado con el alma templada. Fuera hace sol, pero en esta época del año, raro es que el sol caliente mis huesos helados. Me he puesto la sudadera gris, está vieja pero sigue siendo mi preferida. Con una taza de café en la mano, me he asomado a la ventana y he visto la vida pasar. Luego ha venido Lucas a interrumpir mis pensamientos. Lucas es mi mejor amigo. Es de color pardo y tiene los ojos verdes. A menudo se pasea con esa dignidad tan propia de los de su especie, con la cabeza alta y el paso ligero, blando y esponjoso. Me gustan los gatos, siempre he creído que en ellos viven almas atrapadas. Son inteligentes, pero no como los perros. Los perros siempre buscan compañía, necesitan del amor de otros, son dependientes. Los gatos, en cambio, pueden amarte desde la más absoluta indiferencia. No necesitan de tu compañía, aunque la valoren. A veces, cuando me siento a tejer frente a la ventana pequeña, la que está junto al radiador, Lucas me mira fijamente, como si de un momento a otro fuese a hablar. Yo le devuelvo la mirada y espero un segundo, pero nunca dice nada.
El niño compañero se levanta media hora más tarde y me da un beso suave en la coronilla, mientras me abraza desde detrás.
-Buenos días, rubia.
Yo sonrío con calidez inusitada.
-¿A qué hora es la exposición? -Me pregunta.
-Es a las doce. Será mejor que me ponga las pilas.
-¿Es en el centro cultural?
-Sí.
-¿Quieres bajar a desayunar antes? Me parece que casi no queda nada en la nevera. -Sugiere.
-Vale, pero voy a ducharme primero.
Le doy un beso al niño y me encamino a la ducha.
A las doce menos cuarto, entramos en el centro cultural. Me saluda Marisa, la responsable de la exposición, que se nos acerca muy sonriente y cordial.
-Sara, lo tuyo está justo detrás de ese panel gigantesco. -Dice, señalando el mencionado panel con el dedo. -Luego me acerco.
El niño compañero me mira y sonríe. Por un instante, consigue derretir mi expresión glacial.
-Qué orgulloso estoy de ti, cariño. Eres una artista. -Me dice, sonriendo.
Le devuelvo la sonrisa. No estoy acostumbrada a los halagos, a pesar de que recibo muchos por su parte. Nunca sé qué responder. Solamente sonrío y arrugo los ojos brillantes.
En la pared frente a nosotros hay dieciocho fotografías. Todas las fotografías son de caras de personas. Las he tomado yo en el último año. Entre ellas, hay una mujer con una cicatriz que le corta la ceja y el párpado superior. Está fumando un cigarrillo. Al lado, la imagen de un hombre con la cara llena de tatuajes. Hay rostros de niños y algún anciano. Entre todas las fotos, sin embargo, hay una que atrae a los curiosos como la miel a las moscas. Esa mujer de cincuenta y tantos que sonríe en la foto, enseñando una dentadura estropeada, luce arrugas en la frente y patas de gallo. Lleva demasiado maquillaje y, a pesar de su sonrisa, todos saben que no es feliz. "La niña María" termina siendo la foto con más éxito de toda la exposición. Imagino a María quejándose porque no he retocado la fotografía. Imagino a María acariciando la imagen con los dedos anchos y las uñas picudas, mientras bebe un vermú en copa fina, recordando tiempos mejores.
-Sara, qué maravilla. -Me dice Marisa, que aparece por sorpresa.
-Gracias. -Respondo.
-Tienes un talento increíble, no te miento, Sara. Captas los sentimientos a pesar de las máscaras que la gente utiliza para ocultarlos. Es impresionante.
-Yo solamente hago fotos. -Digo con una humildad incómoda.
-No seas tan modesta, cielo. -Dice el niño compañero. -Si ella te dice que vales, es que vales ¿no? -Pregunta dirigiendo la mirada a Marisa.
Marisa asiente y sonríe.
-Un día tendrás que explicarme de dónde sacas el talento para escudriñar las almas de la gente.
Sonrío de nuevo, no sé bien cómo. Marisa se excusa porque tiene que atender a otras personas. El niño compañero y yo salimos de la exposición y nos encaminamos a casa.
Dice Marisa que escudriño a la gente. Quizás sea cierto. Es relativamente diseccionar a los demás desde mi púlpito helado. Basta con mirarles y pensar que sus sonrisas ocultan tristeza, que sus lágrimas esconden miedo y que su maquillaje oculta un alma sin sosiego. Como hacen mis ojos ahumados. A lo mejor no es cierto. A lo mejor la niña María es feliz. No. No lo creo. Jugó todo a una carta y perdió. Nadie puede ser feliz sin amor. Hay quien no puede ser feliz ni siquiera teniéndolo.
Al entrar en casa, Lucas se pasea entre mis pantorrillas, rozando su peludo cuerpo contra mí. Es su manera de decir que me ha echado de menos. Después de quitarme el abrigo y de calzarme mis zapatillas de andar por casa, lo cojo entre mis brazos y lo sujeto contra mi pecho. El niño compañero se ofrece a hacer la comida. Escucho como trastea en la cocina. Oigo el chatarreo de cazuelas y cucharones, el tintineo de los vasos. Lucas y yo nos asomamos a la ventana y vemos pasar a la gente. Vemos salir del bar a la niña María, que camina con un pitillo en los labios y las manos en los bolsillos, sin saber que hoy cambiará de nuevo su vida.
martes, 19 de noviembre de 2013
Los dioses cabreados
ateo, a: que niega la existencia de Dios.
agnóstico, a: que niega la posibilidad del conocimiento de lo divino o de lo que trasciende de lo experimentable. No niega la existencia de Dios, sólo la desconoce y por tanto, no cree.
dogma: fundamentos capitales de cualquier ciencia o doctrina.
ciego, a: privado del sentido de la vista. Metafóricamente, persona estúpida que se niega a ver la realidad.
Cuando tenía poco tiempo de vida, mis padres, como casi todos los padres españoles de la época, me pusieron en manos de un señor con vestido para que me diese la bendición y me mojase la cabeza usando una concha llena de agua. Una cristiana más en el mundo, católica para más señas, que para eso nací en Castilla.
Nueve años más tarde, otro señor con vestido me soltaba semanalmente sermones sobre el amor al prójimo, los mandamientos, el pecado, la fe y el sacrificio. A cambio de soportar semejante tedio y una ceremonia de hora y media, me vistieron como a una princesa y me colmaron de regalos. Eso sí, tuve que comerme un trozo de oblea como la que ponen en el turrón de Alicante, pero sin el turrón. Lo bueno es que me dieron vino. Seguía siendo católica ante los ojos de Dios y mi alma estaba asegurada por algún tiempo más.
Y ya está. Ésta es mi relación con la Iglesia Católica. Luego he pisado algunas iglesias, claro. Algunas veces como turista. Me gustan las iglesias, son tranquilas y bonitas. Además, en Europa tenemos unas catedrales maravillosas que, si bien han costado sangre, guerras y sufrimiento, ya que están ahí merece la pena verlas. En alguna ocasión me han invitado a bodas y no me he podido librar. También he asistido a algún que otro funeral. Los funerales ya son tristes. ¿Hace falta celebrarlos en un sitio oscuro, con un cura diciendo que somos ovejas y que nuestro difunto amigo o familiar resucitará como hizo Cristo, cual zombi Romeriano?
No soy atea ni tampoco agnóstica. Fundamentalmente, creo las cosas que la ciencia ha demostrado. No obstante, soy una humanista y también creo en otras cosas que ni han sido demostradas, ni pueden explicarse desde la razón. Son cosas que se sienten o que se perciben. Además, no entraré en detalles pero algunas experiencias personales me han llevado a pensar que hay mucho más de lo que conocemos. Eso sí, ni sé cómo llamar a estas creencias, ni quiero etiquetarlas. Algunos lo llaman espiritualidad, pero no sé si estoy del todo de acuerdo.
La cuestión es que, en algún momento de la historia, alguien decidió relacionar directamente espiritualidad y dogma. Voilà, ya tenemos religión. En principio, la religión nace (y sobrevive) como una herramienta de control. Dios (o Zeus, o Alá...) dice que está mal robarle al vecino y que si lo haces despertarás su ira y serás castigado (te caerá un rayo en la cabeza y te reventará el cerebro, por ejemplo). Así se evitan los robos. Pero claro, al ser humano le gusta meterse en líos y si los castigamos a todos, en el infierno no cabrá un alma (literalmente). Por eso, si te arrepientes se te perdona. Solamente tienes que rezar veinte avemarías, echar unas monedas en el cepillo o matar una cabra a los pies del Parnaso. Tú decides.
Además de establecer ciertas leyes innegablemente útiles, la religión servía como fuente de esperanza para muchos (los que se portaban bien y no iban por ahí matando vecinos). Si sigues la doctrina establecida:
a. Irás al cielo (en primera clase).
b. Alcanzarás el Nirvana (como Kurt Cobain).
c. Ganarás una parcela en los Campos Elíseos (los de París no, los de verdad).
Las religiones, que en su día tuvieron su utilidad, hoy en día son solamente como esos granos blancos que salen en la cara y que no se pueden reventar. No sirven para nada, no son bonitos y no hay cómo deshacerse de ellos.
Por supuesto, siguen controlando a la gente. ¿Que queremos proteger el patriarcado? Pues decimos que Dios (o Alá, o quien sea...) dejó por escrito bien clarito que los hombres son más listos y guapos que las mujeres, y además aparcan mejor. ¿Que nos interesa llevarnos el petróleo de ese país de nombre impronunciable? Nuestro dios nos ha enviado un email divino especificando que son unos infieles y que se echa de menos la Inquisición, con lo bonita que era... ¿Que queremos vengarnos de los que se han llevado el petróleo? Pues hacemos volar por los aires unos cuantos edificios o trenes en nombre de nuestro dios, que es el único verdadero, porque nos ha dicho en sueños que le gusta la Jungla de Cristal...
Demasiadas estupideces en nombre de los dioses. Ejemplos hay miles, yo doy solamente diez, que esto se me está alargando mucho:
1. Los antiguos cartagineses sacrificaban bebés en nombre de sus dioses. Los lanzaban al fuego. Qué bonitas son las tradiciones antiguas, hay que respetarlas ¿no?
2. Los faraones egipcios se creían dioses reencarnados. Eran los Messi de la época, pero con la raya del ojo pintada. Todo humildad.
3. En muchos cultos politeístas se practica la antropofagia (canibalismo), la violación y otras actividades festivas. Un sarao sin comida y mujeres nunca es lo mismo.
4. Cruzadas, Inquisición, tortura, quema de libros, pederastia, expolio, homofobia, sexismo... son algunas de las grandes obras de la Iglesia Católica, Dios la bendiga. Si te has perdido alguna, pon la COPE.
5. A los musulmanes les gustan las mujeres con curvas, pero que las lleven bien tapaditas, que no hay nada más sexy que un burka bien sueltito, en color negro petróleo y que nos aporte un cero por cien de visibilidad lateral. Lo bueno de ir tan tapada es que no se ve que te han cortado el clítoris con una gilette. Además, son muy amigos de los fuegos artificiales y de reventarse las tripas por amor a su dios, el único, Alá.
6. Los judíos piensan que si llevas capucha, no eres un hombre. Las mujeres, mejor calladitas. Mira, eso es algo muy de todas las religiones, ¿no? A alguien se le ocurrió darles un trozo de tierra (bastante feo, por cierto) y hoy se matan por él.
7. Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Como el Papa se negó a conceder la bula necesaria (por ser Catalina hija de los mismísimos Reyes Católicos) pues se montó su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra. Como Juan Palomo. Luego expolió todos los conventos de Inglaterra, colgó a los herejes y santas pascuas. Su hija, la Bloody Mary, le cogió el gusto a quemar protestantes.
8. En el mundo hay montones de sectas que permiten la pederastia. Ah, y si quieres un harén, no vayas a Arabia, vete a Utah.
9. A los testigos de Jehová les encanta despertarte de tu siesta, darte folletos con dibujitos del Paraíso (que es como Marina d'Or pero con tigres) y decirte que aún estás a tiempo de salvar tu alma. Son buena gente, creo...
10. Guerras de Yahvé, Cruzadas, Yihad... cuando nos aburrimos, nos matamos porque nuestros dioses siempre son mejores que los vuestros. A veces, el fútbol no es suficiente.
No sé si existen los dioses. Yo nunca los he visto. Si fuese el caso de que sí, lo que sé seguro es que no les hará gracia ver como sus piezas de Risk van cayendo tontamente. Seguro que no les parece mal que dos hombres se besen o que las mujeres no hagamos la cena. Seguro que les horroriza ver cómo hay quien lanza ácido a la cara de una mujer por adulterio o cómo esos señores que nos llaman ovejas abusan de niños inocentes. No seamos ciegos, no nos hacen falta leyes divinas para saber lo que está bien y lo que está mal. No nos escudemos en textos de hace dos mil años ni prediquemos la palabra de hombres que nunca conocieron la realidad de los días presentes. El único dios es el amor y esa es la única religión que deberíamos profesar. Amén.
domingo, 17 de noviembre de 2013
Niñas Raras. Capítulo cinco: Tropezar con la misma piedra
La soledad es una extraña compañera. Ciertamente, te hace compañía, lo cual no deja de ser paradójico. A la gente le da miedo estar sola. Por ello, la mayoría de las personas busca rodearse de otras, vivir con otras, tener hijos, mascotas, e incluso plantas. Parece que cualquier ser vivo que tengamos cerca es mejor que no tenerlo. Sin embargo, hay personas que terminan por acostumbrarse a la soledad y la abrazan hasta tal punto que resulta después complicado volver a compartir el espacio vital con los demás.
Hablo sola muchas veces. Tengo auténticas conversaciones conmigo misma. No estoy loca, no. Aunque eso dicen los locos. Que no están locos. Lo único que sé es que la soledad me ha enseñado quién soy realmente. Y ésta es la verdadera razón por la que la gente no desea estar sola. No es que crean que hay monstruos en el armario o debajo de la cama. Tampoco piensan que entrarán a robar en casa o que un día pueden descalabrarse en la bañera, de manera que su cadáver estaría abandonado en casa por quién sabe cuántos días. No. Lo que la gente teme de verdad es escucharse, porque, cuando nadie nos oye, nuestro maldito yo interior se pone a gritar que somos unos débiles, unos perdedores, que no hacemos las cosas bien, que debemos pedir disculpas o que ya va siendo hora de mover el culo.
Hoy no quiero escucharme. Hay días en los que no me soporto. Me he despertado y he puesto la radio. Explican las mismas cosas todos los días. Nunca hay buenas noticias. Y encima no queda café. Mi ropa está sobre la silla. Unos vaqueros grises y un jersey negro de cuello alto. Me siento en el borde de la cama para calzarme las botas de caña alta. Voy a recogerme el pelo en una coleta. Casi siempre lo llevo suelto, pero está un poco sucio y no tengo ganas de ducharme. Me pongo el abrigo rojo y bajo a la calle.
Hace frío, a pesar de que el día está despejado. En realidad, es el peor frío de todos. Es un cielo que engaña. Ahí lo ves, pintado el sol de un amarillo traicionero. Sol frío. Pareciese que de la acera suba el helor que me envuelve. Veinte metros más y estoy en el bar. Ya puedo quitarme el abrigo. El camarero me mira desde la barra.
-Póngame un café cortado, por favor. Sin azúcar. -Le digo al camarero y él asiente.
Le pega un buen meneo a la cafetera exprés. Pone la jarra metálica bajo el pitorro del vapor para calentar la leche. Un quejido y la leche hierve. El camarero sale un momento de detrás de la barra y me trae el cortado, tintineando la taza sobre un plato con el esmalte algo descascarillado. Me ha puesto un sobre de azúcar.
Saco el móvil del bolso y lo dejo sobre la mesa. Lo miro y paso el dedo índice por la pantalla oscura. El tacto activa el aparato, que se ilumina y me muestra un salvapantallas de París. No hay ningún mensaje sin leer. Doy un sorbo al café, que está demasiado caliente. Miro el móvil de nuevo y repiqueteo con las uñas sobre la fórmica.
Una señora gorda entra por la puerta. Me mira de reojo y se dirige a la barra. Va demasiado maquillada y, cuando se quita el abrigo, compruebo que también su ropa es algo estridente. Lleva las cejas pintadas. Eso le da un aire tragicómico. Sienta sus generosas posaderas en el taburete y pienso que, de un momento a otro, se desbordará. Solamente son las once de la mañana pero ella pide vino. Me distrae la musiquilla de la máquina tragaperras, que canturrea desde un rincón la mala fortuna de la niña sin suerte.
En la calle, la gente viene y va. Un chico tapado hasta las cejas reparte bombonas de butano y una mujer grita desde un balcón que suba una al quinto primera. Doy otro sorbo a mi café. Ya no quema, así que con un par de tragos más lo he terminado.
-¿Me pone otro, por favor? -Le digo al camarero, levantando un poco la voz sobre la música de la tragaperras.
La señora gorda también se toma otro vaso de vino blanco. Sorprendentemente, aún no se ha desbordado. Ahí sigue, como uno de esos budas de oro y jade, con la barriga prominente y la postura inalterable. Sólo cuando se levanta para marcharse atisbo cierta inestabilidad en sus andares, pero no pierde el control. Se pone el abrigo, paga su consumición, saca un paquete de tabaco de la máquina y sale a la calle, montada en sus tacones viejos.
La niña sin suerte se ha quedado sin monedas. Rebusca en su billetero marrón y encuentra un billete de diez. Va hasta la barra y pide cambio al camarero, sin apartar la vista de la máquina que la esclaviza. Tiene miedo de que alguien se la arrebate y se lleve el premio que ella se está trabajando.
Vuelvo a mirar el móvil, pero nada. Lo guardo en el bolso y saco el monedero.
-¿Qué le debo? -Pregunto al camarero, que ahora pasa la bayeta sucia sobre la barra.
-Uno ochenta. -Dice, sin mirarme.
Suelto dos monedas sobre la mesa y me pongo el abrigo. Cojo el bolso y salgo a la calle. Entonces suena el teléfono. No es un mensaje, me estás llamando. El niño con principios vuelve a la carga.
-¡Hola! ¿Qué haces?
-Ahora mismo, nada. He salido a tomar café, pero vuelvo a casa. Hace mucho frío. -Respondo.
-¿Por qué no vienes a mi casa?
-¿Estás loco? ¿Y ella?
-Está de compras, en el centro, con sus amigas. Estaré solo todo el día.
-Igualmente se dará cuenta. No es buena idea. ¿Por qué no vienes tú, como siempre?
Se hace un silencio largo.
-¿Entonces? -Insisto.
-Bueno, pues voy yo. Tardaré media hora, o quizás tres cuartos.
-Vale. Pues espero en casa. Hasta luego.
-Hasta luego.
Pepito grillo dice que la estoy cagando otra vez. Me lo repite mientras me ducho y me arreglo. Insiste mientras me visto. Cuando me miro al espejo, con el pelo reluciente y los ojos brillantes, escucho como grita desde algún lugar de mi conciencia.
Suena el timbre y aprieto el botón del interfono sin responder. Ya sé que eres tú. Espero tras la puerta. Abriré cuando oiga tus pasos al salir del ascensor. Ahí estás. Entras en el piso y no dices nada. Me besas con furia. Las lenguas no se ponen de acuerdo, luchan por empujar más fuerte, por llegar más lejos. Desatas el batín que llevo puesto. Lo abres y me comes los pechos por encima del sujetador. Tus manos se mueven frenéticamente. Joder, me vuelves loca. Noto las bragas mojadas y deseo que me las arranques.
Te quito la camiseta como puedo y te desabrocho el pantalón. Meto la mano y encuentro mi juguete preferido, caliente y duro como una piedra. No me dejas seguir. Me desnudas del todo y me apoyas contra la pared. Entonces te agachas y me abres ligeramente las piernas. Siento tu lengua recorrer mi entrepierna. Apoyo un pie en tu hombro y sujeto tu cabeza con fuerza. Me corro en tu boca mientras me miras desde abajo, con la mirada del mismo demonio. Maldito seas.
Te levantas y me das la vuelta. La pared está fría y los pezones se endurecen aún más al entrar en contacto con la misma. Oigo como te quitas los pantalones. Luego, me levantas una pierna en un ángulo casi recto y siento como entras con fuerza desde atrás, mientras me dices barbaridades al oído, entre mordisco y mordisco. Joder, voy a correrme otra vez. Estoy a punto de gritar cuando me empujas la cara contra la pared, ahogando mis gemidos. El dolor me enciende más. Vuelves a darme la vuelta y me follas sosteniéndome las piernas mientras mi espalda golpea la pared y nuestras bocas se retuercen. Me follas así mucho rato. Luego me bajas al suelo y me obligas a arrodillarme frente a ti, me sujetas la barbilla y te corres en mi boca, con un gemido glotal que te cierra los ojos, dibujando una mueca de dolor y placer en tu cara. Noto el esperma resbalando por la barbilla, goteando sobre mis muslos, aún caliente.
Cuando te has recuperado, me pasas una toalla y me limpio. Me das un beso y sonríes. Nos tumbamos en la cama y me abrazas. Sé que todo esto es mentira. Los abrazos, los besos, las palabras. Sólo los orgasmos son de verdad. Se que, una vez satisfecho, volverás a tu palacio y yo me quedaré de nuevo sola, escuchando mis malditas verdades crueles que me repiten a diario que soy la niña sin principios y que eso siempre sale muy caro. Mientras tanto, abrázame.
viernes, 15 de noviembre de 2013
Exhibir el alma
"No hay mayor agonía que cargar con una historia no relatada dentro de ti". Maya Angelou
Mi primer relato mínimamente serio se tituló "La noche del dos de julio". Yo tenía catorce años cuando lo escribí, en un pequeño bloc que pasó a mejor vida, junto con el relato. Recuerdo bien casi todas las palabras del mismo. Creo que hasta podría reescribirlo, al menos una versión de él. Lo más probable es que, incluso con las mismas palabras, terminase siendo un relato distinto, pues ya no narraría una historia arrancada de mi cabeza adolescente, sino un mal remake, si se me permite el anglicismo, producto de mi mente trastornada de treintañera.
Por supuesto, antes de mi tierna adolescencia, ya había escrito mil historias. Relatos de princesas que se peinaban largas trenzas, de animales que hablaban castellano y catalán y cruzaban juntos la selva o la ciudad, de nubes que hacían llover cuando estaban tristes. Cosas así. Un año que mis padres andaban muy mal de dinero, los Reyes Magos me trajeron unos cuadernos y un plumier. Me encantó mi regalo y sobra decir por qué.
Con los años, y después de muchos concursos literarios en el colegio y en el instituto, acabé atrapada por los pasillos de una universidad de letras, leyendo a Plath sentada en la taza de un váter sucio cuya puerta rezaba los mil y un milagros contra el estreñimiento. Cuando estudias literatura termina sucediendo una cosa. Un día piensas: "Si Dickinson -en su locura-, Poe -a pesar de su alcoholismo- y Burroughs -entre pico y pico de heroína- han escrito cosas... ¿por qué no puedo hacerlo yo?". Parece simple, pero no lo es. Quizás sea necesario ser adicto, demente, borracho o maníaco-depresivo para escribir algo. Algo bueno, claro.
Yo tenía mil historias que contar. Las ideas, decía Steinbeck, "... son como los conejos. Primero tienes un par y sabes cómo manejarlos. Sin embargo, en cuanto te descuidas, ya tienes una docena". A veces escribía mis desvaríos en mi diario o en el pupitre de clase. Dice Neil Gaiman que "para escribir solamente hay que sentarse frente al teclado e ir poniendo una palabra tras otra hasta acabar. Es así de fácil, y así de difícil". Yo me puse a ello. Empecé a escribir relatos de ciencia ficción. Luego tuve una época en que escribía historias eróticas. Leyéndolas ahora, tras la fiebre de Cincuenta sombras de Grey, resulta que yo, con veinte años, era más sucia y pornográfica de lo que la señora E. L. James será jamás...
Escribí una novela de ciencia ficción que publiqué en este blog. Se titula Viaje a Cuatro y, bueno... honestamente, no es gran cosa. Sin embargo, me sentí orgullosa al terminarla porque, por primera vez en mi vida, ¡había escrito una novela!
Escribir es para mí lo mismo que despojarme de mis fantasías, vomitar el alma y arañar hasta el último de mis recuerdos. Es como despojarse de lo que primero te has alimentado. En algún momento vas a tener que soltarlo. "Si no escribo para vaciar mi mente, me volvería loco", decía Lord Byron.
¿Y todo para qué? De acuerdo con Virginia Woolf, "Escribir es como el sexo. Al principio se escribe por amor. Luego por los amigos. Al final, por el dinero". Creo que estoy entre las fases uno y dos. Si algún día alcanzo la tercera, podré decir que he culminado mi propio Himalaya. Supongo que podré entonces empezar con lo de plantar el árbol. Dejaremos lo de tener hijos para el final... si queda tiempo. Aún así, supongo que acabaré escribiendo sobre cómo planté ese maldito árbol y, Dios quiera que no, sobre la mala vida que me dan mis hijos. Mientras tanto, espero que llegue mi momento, entre gin-tonics y niñas raras, entre boxeadores deprimidos ("A golpes"), salas de manicomio ("El pabellón Kraepelin"), sexo incestuoso ("El dieciséis de la calle Lamarck") y las caderas de una joven prostituta de Bangkok ("La buena de Blue").
“Some moments are nice,
some are nicer,
some are even worth writing about.”
("Algunos momentos son buenos, otros son mejor, otros incluso vale la pena escribirlos.")
C. Bukowski
domingo, 10 de noviembre de 2013
Niñas raras. Capítulo cuatro: Posponer el pasado
Vivo en una continua escala de grises. Hace mucho que se paró el tiempo en casa de María. No miran ya las horas al futuro, no cuentan ya los minutos las nuevas esperanzas. Las agujas hacen el amago de avanzar, pero no avanzan. Me engañan. Hace cinco minutos que te fuiste. Hace una eternidad que te espero.
Miro las fotos en la estantería. Hay docenas de ellas. Sonrío desde mi cara redonda, como una luna llena, con los ojos empequeñecidos a causa de la sonrisa permanente. El cuerpo caprichoso que va y que viene, que no se centra, que baila al son de la genética mediterránea. Tacones imposibles sobre los que he volado. Labios de sangre que buscaban problemas.
Me veo a mí misma, cuando aún era yo. En una de esas fotos llevo puesto aquel vestido de lentejuelas, dorado como el sol. Tú me lo regalaste. Aún lo guardo en el armario, polvoriento y seco, ya no cabe en él un tercio de María. A veces me mira con desprecio desde su rincón húmedo y cansado y me tortura con recuerdos de champán y sexo premarital.
-Puedes ponértelo esta noche, para el estreno. -Me dijiste.
Yo puse el precioso vestido delante de mi propia imagen en el espejo y sonreí. Meneé las caderas como para bailar con él, mientras lo sujetaba, con la mano derecha, contra mi pecho; con la izquierda, contra mi cintura. Vi a la estrella de las noches de revista, desnuda, tan solo cubierta por aquella pequeña prenda que brillaba descarada sobre la piel cetrina. Desde detrás, recostado en mi cama, fumando un cigarro y sonriendo, tú veías mi espalda y mi trasero, mi pelo oscuro regateando las curvas de mi cuerpo, que tantas veces has saboreado. Nunca he estado tan hermosa como en aquel momento. Nunca he sido tan feliz.
Me levanto del sofá azul con cierto esfuerzo. Cojo de la mesita de café el último cigarrillo que me queda. Mierda. Lo sujeto entre los labios y lo enciendo con el mechero, entrecerrando el ojo izquierdo. Suelto el humo y, con él, un suspiro. Con cada bocanada, un brindis por mi alma alquitranada. Un brindis. Necesito una copa. Creo recordar que hay coñac en algún lugar de la cocina. El suelo está jodidamente sucio y estoy descalza. Qué más da. Si solo fuese eso...
Camino, a pesar de mis voluptuosas formas, como una bailarina de Degas. Voy sorteando colillas, vasos sucios, pañuelos de papel y discos de Yves Montand y Jane Birkin. La cocina no está mucho más limpia. No recuerdo la última vez que fregué los cacharros, aunque tampoco es que cocinase muy a menudo. Además, mis tribulaciones ocupan la mayor parte de mi tiempo, que, aunque estancado, aún distingue la noche del día.
Abro una a una todas las puertas de los armarios de color turquesa. Encuentro poca cosa. Hay un paquete de harina que no recuerdo haber comprado -ni para qué-, dos cajas enteritas de poleo menta, un frasco pequeño de nuez moscada y una bolsa de pan de molde ligeramente enmohecido. En el frigorífico hay cinco huevos, un cartón de leche abierto y una botella de jerez casi vacía. La saco y le doy el golpe de gracia, bebiendo a morro hasta la última gota del líquido áureo. Voy a tener que salir.
Saco del armario mi vestido elástico de color burdeos y una chaquetilla negra que apenas me abrocha. Me calzo unas medias tupidas y unos zapatos negros de salón con la punta algo despellejada. El pelo está bien, sigue siendo negro y espeso. Me pinto las cejas y los ojos con un lápiz negro y no escatimo en máscara de pestañas. La barra de labios está en las últimas. Con el dedo meñique, rebaño el fondo del minúsculo recipiente y me aplico el producto con esmero. Antes de salir, me pongo el abrigo negro de paño y una bufanda de lana. Recojo las llaves de la repisita junto a la puerta y abandono el piso.
En la calle hace un frío del carajo. Me subo la bufanda hasta tapar la nariz enrojecida y camino con el cuerpo encogido hasta el bar de la esquina. El alma ya va encogida de serie. Al entrar, me invade el familiar olor rancio del aceite pasado y del chinchón. No hay mucha gente en el bar, solamente son las once de la mañana y en el mundo hay dos tipos de personas: las que pasan sus mañanas en el bar y las que no. A veces me pregunto por qué en esta maldita ciudad hay tantos bares con tan pocos parroquianos y, aun así, siguen adelante. Quizás, como mi reloj, ellos también han aprendido a esquivar el paso del tiempo.
Junto a una de las ventanas del local, una chica joven toma café distraída, repiqueteando con las uñas en la fórmica. De vez en cuando me suelta una mirada curiosa, que no reprobatoria. En un rincón, la niña Rosa, la mujer del frutero, golpea la Cirsa con la esperanza de que hoy sea su día de suerte. La alimenta con monedas que deja caer por la ranura con sus manos huesudas de uñas amarillas. Luego usa las yemas de sus dedos finos de bruja para atizar el pulsador verde fosforito. La músiquilla suena como a carcajadas de la fortuna. Chica, echa otra moneda.
Siento mis generosas nalgas sobre el taburete negro de escay. La barra está pegajosa de café y carajillo. Mi chaquetilla se ensucia. Frente a mí, los futbolistas posan para la foto del partido y hay una placa que reza: "Aquí no se fía".
-Ponme una copa de vino blanco, Manuel. Pónmela en aquel vaso bajo, el que tú sabes que me gusta.
Manuel me hace caso sin responderme. Diligentemente, sirve el vino con generosidad. Debe ser el único que me da lo que pido. Y debe ser porque le pago por ello.
Miro el vino que, como tus abrazos, me calentará, aunque sea sólo durante algún tiempo. Cae por mi garganta y siento su sabor ácido recorrer los laterales de mi lengua, tal como hacías tú. Aún puedo recordar tus manos en mi nuca, agarrándome con fuerza, mientras tu boca se fundía con la mía y yo me deshacía de deseo. Luego follábamos en algún rincón prohibido de los teatros de la vida, ahogando los gemidos del otro con las manos o los labios. Yo me volvía loca de placer y tú te corrías entre mis muslos, dejando resbalar el calor de tus entrañas. El vino no sabe hacer eso. Los nuevos tampoco saben. Se menean como cerdos sobre mí, las manos desubicadas, los labios de nicotina y babas, y un sudor acre sobre mi cuerpo tibio y blando. Prefiero el vino.
Manuel me sirve la segunda sin que yo se la pida. Es un buen amigo, Manuel. Nunca me pregunta nada, ni me juzga, ni me mira con ojos desdeñosos, como hacen los demás. Manuel me da lo que necesito y, a cambio, sólo pide una moneda.
Bebo mi segunda copa y pienso si no será verdad que la vida es como una escalera mecánica para subir, de modo que si pretendes bajar estás jodido. En realidad, yo no quiero bajar, ni subir. Ni siquiera quiero ir montada en la maldita escalera. Quiero ir atrás y la vida me va dando hostias para que tire adelante. Para qué narices quiero yo avanzar si todo lo que quiero está detrás de mí.
Veo el fondo del vaso bajo y sé que es hora de volver a casa. Bajo del taburete y me pongo el abrigo. Rebusco en los bolsillos y encuentro algunas monedas. Pago a Manuel y saco un paquete de tabaco de la máquina junto a la puerta con lo que me queda. Enciendo un cigarro con las manos temblorosas. Puto invierno sin fin, no acabará nunca.
Subo los tres pisos y abro la puerta. Entro y dejo caer las llaves sobre la repisita. No me saco el abrigo. Tengo frío y en casa no hay calefacción, como en el bar. Me estiro en mi sofá, apoyando los zapatos y la cabeza en sendos brazos, rodeada de humo y recuerdos, feliz porque el vino me calienta poco a poco las venas y el corazón. No pasa mucho rato antes de que suene el timbre. Al principio creo que es una alucinación. Hago caso omiso. Nadie llama a la puerta de la niña María desde hace mucho tiempo. Nadie sabe ya que María existe. Solamente Manuel lo sabe. Él y la extraña chica feliz que me mira a veces desde las fotos en blanco y negro de mis estantes.
El timbre suena de nuevo. No es posible. Dios, no estoy tan borracha. Alguien está llamando de veras. Me levanto de una manera tan torpe que casi roza lo ridículo. Suerte que nadie me ve. Me recompongo como puedo y me dirijo a la puerta, aún vestida con el abrigo, cigarrillo casi consumido en los labios. Hago uso de la mirilla redonda. No puede ser. Abro la puerta sin ser plenamente consciente de que la estoy abriendo.
-¿Marta?
-Mamá.
domingo, 3 de noviembre de 2013
Adrift (A la deriva) (Bilingual)
There it goes, along with my thoughts,
there it rests while I crumble.
It was once here, but not anymore.
Somehow it left, now it is gone.
Adrift in the midst of my memories,
gone.
Here I am, holding on
two halves of a life, unglued.
Here I am, bowed and cracked,
amongst my own fears of solitude
I vanish.
Adrift, drowning in cold waters.
Alone, sinking in this sea.
Away, knowing I don't belong here.
Aimless, covered by my mist.
______________
Ahí va, junto con mis pensamientos,
Ahí descansa mientras me derrumbo.
Estuvo aquí una vez, pero ya no.
De algún modo se marchó, y ya no está.
A la deriva entre mis recuerdos,
desaparecido.
Aquí estoy, aguantando
las dos mitades de una vida, despegadas.
Aquí estoy, combada y agrietada,
entre mis propios miedos de soledad
me desvanezco.
A la deriva, ahogándome en aguas frías.
Sola, hundiéndome en este mar.
Lejos, sabiendo que aquí no pertenezco.
Perdida, cubierta por mi neblina.
domingo, 27 de octubre de 2013
Pasado mañana
Que la noche llega fría
y olvidaste tu bufanda
niña, aguanta el aire
soporta los huracanes
que la vida no se inquieta
ni se tambalea.
Sube despacio cada minuto.
Porque sé de tus mareas
y de los arrastres
que sé cómo llegan,
y como se llevan
todo lo que anclaste.
Pero niña, no te duermas
que la luna cambia
y si la luna puede, pues bien sabes...
Niña, lunes, martes...
la noche de antes, el día de luego,
antes de ayer o pasado mañana.
Niña, no te pliegues, que esa lluvia
igual quita que regala.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)